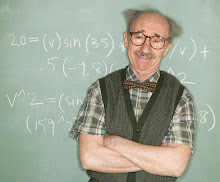Dentro del ámbito de nuestra tradición cultural racionalista y occidental, no parece dudarse actualmente de que la Historia, en su calidad de disciplina académica sólidamente establecida, forma parte integrante y legítima de la llamada «República de las Ciencias». Y sin embargo, los conceptos y vocablos de «Historia» y «Ciencia» no siempre han guardado esta relación de inclusión asimétrica. Muy al contrario, hasta hace poco más de dos siglos ambos eran conceptos no conjugables y absolutamente disociados y disociables. Sólo con las transformaciones culturales asociadas bajo el rótulo de Ilustración se inició el complejo proceso que llevó a la conexión entre uno y otro y al surgimiento de un nuevo vocablo, el de «ciencias históricas», que pasó a tener amplio curso y vigencia general en la sociedad. Y, como es fácil de sospechar, tras esa nueva formulación, aparentemente sencilla y neutra, se ocultaba la génesis de una tesis de enorme y polémico alcance gnoseológico. Ciertamente, considerar a la Historia como una de las ciencias constituidas exige disponer de unos criterios precisos y rigurosos que sirvan para definir los rasgos distintivos del conocimiento científico y para discriminar al mismo respecto a otro tipo de conocimientos muy variados y coexistentes en la actualidad: conocimientos míticos, mágicos, religiosos, tecnológicos, etc. Exige, en suma, disponer de una idea y concepto de Ciencia, por muy sumaria que ésta sea, y justificar las razones por las cuales la Historia queda incluida en el campo de ese tipo particular de conocimiento humano.
La respuesta a esa exigencia excede claramente del cometido profesional de los historiadores, pues la reflexión sobre el conocimiento científico y las relaciones de las diversas ciencias entre sí y con otros tipos de saberes constituye el dominio de una disciplina filosófica particular: la Gnoseología o teoría del conocimiento. Y ello sin menoscabo del interés y agudeza que puedan tener las aportaciones de historiadores que reflexionan sobre los fundamentos gnoseológicos de su práctica científica, porque en ese caso estarán ejerciendo como filósofos y no como historiadores. En consecuencia, es natural que la amplia generalidad de los profesionales de la Historia siempre se hayan entregado (y se entreguen) a su labor sin mayores preocupaciones al respecto. Incluso es comprensible la desconfianza y recelo que provoca entre los mismos la mención de temas como el discutido carácter científico del conocimiento histórico, la validez de sus conclusiones, la naturaleza de su relación con el pasado históricamente acontecido, la objetividad (y necesidad) de sus afirmaciones, etc.
Ese desdén receloso hacia las reflexiones de la filosofía de la Historia ha sido una constante del gremio de historiadores desde su constitución como grupo profesional a principios del siglo XIX. Por ejemplo, Charles Seignobos y Charles Langlois, autores de un influyente manual francés de introducción a la Historia, recogían en 1898 el siguiente juicio sobre los tratados de filosofía y teoría de la historia:
[...] son forzosamente a la par oscuros e inútiles: oscuros, puesto que no hay nada más vago que su objeto; inútiles, porque se puede ser historiador sin preocuparse de los principios de la metodología histórica que tienen la pretensión de exponer.
Y la persistencia de esta tradición queda reflejada en la opinión de uno de los grandes renovadores de las ciencias históricas en la primera mitad del siglo XX, el fundador de la revista francesa Annales, Lucien Febvre: «Filosofar [...] significa en boca de un historiador [...] el crimen capital». Más recientemente, el historiador británico Geoffrey R. Elton, reiteraba un juicio que podría considerarse representativo del sentir actual de una sección notable (¿acaso quizá todavía mayoritaria?) de la profesión:
La preocupación filosófica por problemas tales como la realidad del conocimiento histórico o la naturaleza del pensamiento histórico solamente sirve para dificultar la práctica de la Historia.[1]
Frente a esa desconfianza hacia el llamado despectivamente «teoreticismo» y consecuente predilección por el supuesto «pragmatismo», cabría recordar a este grupo de historiadores la advertencia que hiciera John Maynard Keynes a los economistas reacios a pensar y reflexionar sobre los problemas teóricos, filosóficos, generados por su propia disciplina:
Los hombres prácticos, que se creen libres por completo de cualquier influencia intelectual, generalmente son esclavos de las ideas de algún economista difunto.[2]
Dicha advertencia es tanto más oportuna cuanto que todo historiador (como cualquier otro científico), de facto, está obligado necesariamente a utilizar conceptos, ideas, categorías y modelos teóricos en el ejercicio práctico de su actividad profesional. Y ello exige, como mínimo, cierta conciencia de las dificultades implícitas en el uso de esos elementos y un grado de atención a las reflexiones que sobre los mismos se elaboran desde otras disciplinas científicas y filosóficas. En caso contrario, se corre el riesgo de caer en el uso ligero e impreciso de los términos, las ideas y los métodos, reduciendo o anulando el valor de las investigaciones históricas a efectos de las restantes disciplinas que utilizan sus resultados como material de trabajo propio o contrafigura. Lo que es aún más grave: la ingenuidad filosófica y teórica que alimenta ese recelo o pereza intelectual conduce a veces a errores notables en la práctica de la profesión, acarreando equívocos en la autoconcepción de la naturaleza y valor de la disciplina y obstaculizando su enseñanza y función científica y social.
Esos peligros son evidentes si tenemos en cuenta la vigencia y aprobación con que cuentan en el gremio algunas formulaciones teóricas notablemente primarias e ingenuas, cuando no manifiestamente contradictorias. Por ejemplo, la célebre definición de la Historia como «el conocimiento científico del pasado» olvida que el pasado, por definición, no existe, y que difícilmente puede haber conocimiento científico de algo que no tiene presencia física actual. De igual modo, las también célebres definiciones de la Historia como «ciencia de los hombres», «ciencia de las sociedades en el tiempo», etc., se revelan como notoriamente insuficientes para discriminar la Historia de la anatomía, la antropología cultural o la sociología, por citar sólo algunos casos (y ello suponiendo que pudiera darse alguna ciencia situada fuera de la sociedad y del tiempo).
En atención a esos peligros, parece necesario detenerse siquiera brevemente a exponer las razones que acreditan, a nuestro modo de ver y según una extensa tradición académica, el estatuto científico de la Historia. Y ello exige, a su vez, enunciar la idea de «Ciencia» que está fundamentando dicha afirmación, con el fin de que pueda servir como criterio de demarcación (y discriminación) respecto a otro tipo de instituciones y saberes histórico-culturales: la mitología, la magia, la religión, las técnicas y tecnologías, etc. Para ello, se hace imprescindible recurrir a los estudios e investigaciones recientes en el ámbito de la Gnoseología en su calidad de teoría lógico-material de la ciencia (una disciplina que no debe confundirse, pese a su íntima conexión, con la Epistemología o «teoría del conocimiento verdadero»).[3]
La idea de «Ciencia», en nuestro ámbito cultural occidental, recoge cuatro acepciones básicas y diferentes que han ido desarrollándose históricamente y que, en gran medida, siguen subsistiendo y compitiendo. La primera acepción es la de «saber hacer» (la «ciencia del navegante o del zapatero»), una derivación evidente de la noción de sapientia (sabiduría) propia de los oficios y cuyo escenario de cristalización fueron los talleres artesanos. El segundo sentido de la palabra, de raigambre aristotélica y tallado sobre el patrón de la Geometría, es equivalente a la idea griega de episteme y se presenta como «sistema de proposiciones derivadas de principios», cuyo marco de elaboración fue la escuela y la academia. La tercera acepción, superadora de las otras dos, denota exclusivamente a las «ciencias positivas» surgidas en la época moderna (tanto «empíricas», la Física, como «formales», las Matemáticas) y cultivadas en los laboratorios con nuevos métodos basados en la formulación de hipótesis, la observación y descripción de la realidad material propia de su campo de análisis, y la práctica del ensayo y la experimentación para validar o refutar las hipótesis y construir las teorías explicativas de los fenómenos. Finalmente, la cuarta acepción de ciencia es una extensión de la anterior a prácticas, actividades y realidades que ya no son empírico-naturales ni abstracto-formales, sino genuinamente humanas y sociales (la Lingüística, la Economía, la Historia ...), dando origen al vocablo de «ciencias humanas», «ciencias sociales» o «ciencias culturales».[4]
Desde una perspectiva de análisis gnoseológico, resulta evidente que las dos últimas acepciones son las fundamentales a la hora de determinar los contenidos precisos y rigurosos de la idea de ciencia stricto sensu en la actualidad. Y en torno básicamente a la interpretación de esas dos acepciones se han ido configurando las distintas y enfrentadas teorías gnoseológicas sobre la ciencia.
Una corriente teórica muy extendida y que goza de gran predicamento en los propios círculos científicos (y, por ende, historiográficos) postula la existencia de una idea de ciencia neutra, puramente «descriptiva» en su intención. A tenor de esta corriente, ciencia sería simplemente
el resultado de una actividad cognoscitiva que recoge materiales de la experiencia, los contrasta y los sistematiza, formulando teorías explicativas, incluso axiomáticas, o modelos de reorganización.[5]
Así pues, la ciencia estaría constituida por un tipo de «conocimiento» referido a una «experiencia», por una «teoría» o «forma» que da cuenta conceptualmente de unos «hechos» o «materia» objetivos y externos. La crítica básica a esta idea es que carece de potencia para discriminar conocimientos cuyo estatuto gnoseológico es claramente diferente. Por ejemplo, sirve para aplicarse a la Química y la Matemática, pero también a la crítica literaria o artística y a las disciplinas jurídicas (no digamos a la Teología en cuanto saber sobre la Divinidad). En realidad, este uso laxo del término «ciencia» como «cuerpo organizado de conocimientos» es equívoco e ineficaz. Se trata más bien de un sinónimo de la palabra «disciplina» (incorporando en su contenido la segunda acepción de ciencia históricamente desarrollada) y excluye dos atributos de toda ciencia que, desde Descartes al menos, se han reconocido como ineludibles: su carácter necesario y verdadero. Tal tipo de idea, ligada esencialmente a la tradición filosófica empirista y positivista, es solidaria en algunas ocasiones de la tesis de que, en realidad, sólo existe un «método científico» que se aplica uniformemente a distintos objetos materiales para crear representaciones teóricas y explicativas de los mismos. El historiador Ciro F. S. Cardoso, en un conocido manual de introducción a las ciencias históricas, se adscribía fielmente a esta idea de Ciencia, que parecería fundamentar el carácter científico de la investigación historiográfica:
Ciencia es un tipo de actividad (y el resultado de dicha actividad) que consiste en aplicar a un objeto el método científico, es decir, el método del planteamiento y control de problemas según el esquema básico: teoría - hipótesis - verificación - vuelta a la teoría; lo hace para construir reproducciones conceptuales de las estructuras de los hechos.[6]
Más recientemente, el historiador Julio Aróstegui también ha reiterado y afinado esa misma concepción dualista de la ciencia:
Hay, en definitiva, dos elementos esenciales de un conocimiento científico. Primero, una «experiencia» y una «realidad experimental» que normalmente llamamos realidad empírica, pero que, en segundo lugar, es conocida porque el hombre puede aportar algo que está fuera de la experiencia, la lógica, la capacidad discursiva sistemática. La ciencia es, en una palabra, el conocimiento adquirido a través de la observación de la realidad y la teoría explicativa que se construye sobre los fenómenos que ocurren en ella.[7]
Cabe calificar a esta idea de ciencia como «descripcionista» en cuanto que entiende los contenidos de una ciencia como reproducción o reflejo teórico y formal de un material objetivo y externo que se supone previamente dado y autónomo. El neopositivismo del Círculo de Viena (integrado por filósofos y científicos de la talla de Schlick, Neurath, Carnap, etc.) representa quizá el modelo más puro de teoría descripcionista: «el fin de la ciencia es dar una descripción verdadera de los hechos». A tenor de ella, la «verdad científica» es un des-vela-miento: la verdad reside en la materia y el científico no hace más que describirla, des-cubrirla, des-velarla. La materia es el lugar de la verdad científica y la forma (lógica, matemática o lingüística) no agrega verdad alguna sino que la refleja y representa. La metáfora óptica del «espejo» (el constituido por la forma respecto de la materia) define bien la naturaleza del conocimiento científico en el seno del descripcionismo.
El grave defecto de esta idea es que no da cuenta del proceder efectivo, operativo y constructivista, de las ciencias positivas, puesto que ninguna ley universal puede derivarse de un número finito de datos experimentales y el método inductivo (la inferencia por abstracción desde el caso empírico particular al concepto teórico general) no basta para fundamentar ningún conocimiento objetivo, verdadero y necesario. Además, es pura ingenuidad gnoseológica pretender que, por un lado, hay unos hechos (la materia) y, por otro, hay una teoría (la forma); por un lado unos hechos sensoriales, empíricos, y por otro, sobrevolándolos, una construcción racional (de apariencia lingüística, lógica o matemática). Muy al contrario, como veremos más adelante, la construcción racional, la razón, no es otra cosa sino la misma reorganización de las percepciones, de los perceptos, que son los objetos mismos. En palabras de la tradición filosófica racionalista: Verum est factum (la verdad está en el hecho). O como ya afirmara Giambattista Vico en su Nueva Ciencia, 1725: «el criterio de tener ciencia de una cosa es efectuarla». Porque no en vano, cabría añadir, el homo sapiens es también y a la par homo faber, como subrayó el filósofo Anaxágoras en el siglo V a.C: «el hombre piensa porque tiene manos». El antropólogo y prehistoriador André Leroi-Gourhan ha explicado claramente esta íntima vinculación entre el gesto manual (contacto con la materia) y la palabra oral (depósito de la forma) en su clásico estudio sobre el origen del lenguaje humano:
A una posición bípeda y una mano libre, y por consiguiente a una caja craneana considerablemente despejada en su bóveda media, no puede corresponder sino un cerebro ya equipado para el ejercicio de la palabra [...]. En otras palabras, a partir de una fórmula idéntica a la de los primates, el hombre fabrica útiles concretos y símbolos, los unos y los otros desligándose del mismo equipo fundamental. Esto lleva a considerar no solamente que el lenguaje es tan característico del hombre como el útil, sino que ambos no son más que la expresión de la misma propiedad del hombre [...]. Hay posibilidad de lenguaje a partir del momento que la prehistoria entrega útiles, pues útil y lenguaje están ligados neurológicamente, y uno y otro no son disociables en la estructura social de la humanidad. [...] Actualmente y en todo el curso de la historia, el progreso técnico está ligado al progreso de los símbolos técnicos del lenguaje.[8]
Todavía más recientemente, el físico Pierre-Gilles de Gennes ha vuelto a recordar con precisión esa estrecha e indisoluble conexión entre técnica manual, operativa (material), y capacidad racional y especulativa (formal):
Para pensar hace falta estar en contacto con la realidad. La inteligencia nació en el hombre porque tenía manos que le permitían hacer cosas que no podían los monos.[9]
Compitiendo con la idea «descripcionista» y tratando de superar sus antinomias y contradicciones, aparece la idea «teoreticista» de ciencia, ligada actualmente a la escuela del filósofo austro-británico Karl Popper (1902-1994). Esta corriente teórica tiende a subrayar la primacía de la forma sobre la materia en su definición de la ciencia y del conocimiento científico, subrayando el componente teórico constructivo y operativo que se da de facto en la investigación científica. De este modo, el teoreticismo entiende los contenidos de una ciencia como algo esencialmente vinculado a las estructuras operatorias sintácticas, lingüísticas y lógico-formales, las cuales no se resuelven en el campo de los «datos» empíricos y materiales. El conocimiento científico no procede de la inducción, que es un proceso lógico injustificable, sino que se construye a través de operaciones hipotético-deductivas formuladas para dar cuenta y razón de los fenómenos materiales y que son sometidas a procedimientos de ensayos prácticos y experimentación para su posible validación, contrastación y eliminación de errores. La metáfora óptica de la «proyección cinematográfica» (de la forma vivificadora insuflada sobre la materia inerte) define sumariamente la naturaleza del conocimiento científico dentro del teoreticismo.
La dificultad explicativa de esta perspectiva teoreticista reside en la conexión entre ese supuesto «mundo autónomo y creador» de la ciencia (ámbito de la forma vivificadora) y el «mundo de la realidad, de los hechos» (ámbito de la materia inerte). Popper ha propuesto la doctrina del nexo negativo entre teorías y hechos: la teoría se desarrolla en virtud de su propia fuerza y coherencia interna, pero cuando alguna de sus proposiciones no se «adapta» o ajusta al plano de los hechos resulta desmentida, refutada, fabada. Así pues el criterio de verdad científica es el criterio de la coherencia, la teoría de la verdad lógico-formal, hasta que se produzca el desmentido, la refutación, la falsación (o falsabilidad) en el plano material. Por tanto, las teorías científicas se diferenciarían de las no-científicas (por ejemplo, las metafísicas) en el hecho de que pueden ser refutadas y falsadas por la experiencia empírica.
Sin embargo, tal solución mantiene la dificultad original de esta tesis: las proposiciones de las matemáticas, consideradas ciencias exactas por excelencia, no pueden ser desmentidas por los hechos habida cuenta de su carácter formal y abstracto; ¿habría que concluir que las matemáticas no son ciencias sino una suerte de lenguaje puro, música coherente que nada dice sobre la realidad empírica y mensurable? ¿Deben entonces considerarse los números como entidades ideales semiplatónicas de naturaleza eterna (ucrónica), utópica (sin lugar de reposo) y suprahumana que transcienden el empirismo exigido por la ciencia moderna? ¿O son más bien constructos y herramientas forjadas por el cerebro de los cuerpos humanos para analizar el mundo espacial externo y repleto de objetos diferenciados y móviles sobre los que aquellos cuerpos interactúan?
Frente a la concepción teoreticista de una «razón» abstracta, ucrónica y utópica que sobrevuela la materia y la informa desde el exterior, cabe recordar que la racionalidad efectiva humana es propia de sujetos corpóreos individuales, dotados no sólo de laringe y oído sino también de manos que operan e interactúan en el medio exterior circundante y envolvente. La racionalidad (tecnológica, científica, filosófica) no cabe pensarla sin el lenguaje, pero esta racionalidad no se reduce al lenguaje. Y ello porque tan racional es el abstracto sistema aritmético de numeración decimal como el uso de la pentadactilia por el hombre para separar y juntar cosas corpóreas y tangibles, sin que quepa decir que los números son meros dedos sublimados. No en vano, como se ha recordado frecuentemente, «las matemáticas nacieron inicialmente de una necesidad de contar y registrar» y por ello todas las sociedades minimamente desarrolladas utilizan alguna «forma de contar y cuadrar (esto es, hacer corresponder una colección de objetos con un conjunto de marcadores de cómodo manejo, ya sean piedras, nudos o inscripciones como muescas en maderas o huesos)»[10]. En definitiva, no cabe olvidar que el concepto de racionalidad «está vinculado al concepto del comportamiento individual independiente» (es decir: al sujeto humano corpóreo y operatorio) y «se manifiesta en el razonamiento, en la planificación y la predicción, en la determinación de la línea de conducta más eficaz, en la elección de los medios más adecuados para obtener unos fines determinados».[11]
A tenor de la crítica gnoseológica, por tanto, la tesis de la falsación es un modo oblicuo de poner de manifiesto que los contenidos materiales (privilegiados por el descripcionismo) tienen que entrar a formar parte integral de los campos de las ciencias.
La tercera corriente teórica elaborada sobre la naturaleza de la ciencia recibe el nombre de «adecuacionismo». Heredera de las formulaciones originales de Aristóteles, esta tendencia gnoseológica supone que el conocimiento científico descansa de igual modo y en igualdad de condiciones sobre los dos fundamentos de toda ciencia: los componentes formales (teoría) y los componentes materiales (empiria). La verdad científica se definiría así por la relación de adecuación o correspondencia (isomorfismo) entre la forma proposicional desplegada por la lógica científica y la materia inerte a la que aquella forma va referida y referenciada. Tal es la conocida «teoría semántica de la verdad» formulada por el lógico Alfred Tarski (1901-1983). Pero este aparente reconocimiento equilibrado y equitativo de los dos componentes de la actividad científica es sólo un espejismo. Ante todo porque parte del supuesto de que la materia tiene una estructura previa y autónoma isomorfa a la estructura de las formas, también autónoma y previa. En este sentido, el adecuacionismo, con su postulado de la exacta correspondencia entre forma y materia, se presenta como una conjunción de la hipóstasis (sustantivación metafísica) de la materia practicada por el descripcionismo y de la hipóstasis de la forma proyectada por el teoreticismo.
Dentro de una cuarta corriente gnoseológica sobre la idea de ciencia denominada «circularismo» (el establecido entre materia y forma), la teoría de la ciencia llamada «del cierre categorial», elaborada por el filósofo español Gustavo Bueno y su escuela, ha tratado de ofrecer una vía alternativa para superar las deficiencias de las teorías enunciadas y al mismo tiempo incorporar sus aspectos afirmativos: del descripcionismo, su exigencia de una presencia positiva del material empírico de una ciencia; del teoreticismo, su afirmación de la realidad de una actividad constructiva, operativa, lógico-formal en toda ciencia. La teoría del cierre categorial pretende así superar el dualismo entre materia y forma y la disociación entre una «forma lógica» supuesta depositaría de una «racionalidad» que se aplica a diferentes «materias» o contenidos empíricos. En esencia, dicha teoría considera que la forma lógica es tan sólo el modo de organizarse ciertos contenidos, el modo de establecerse la conexión de unos materiales con otros en un contexto social. La racionalidad, por tanto, incluye la referencia a la materia y no es disociable de la misma bajo ningún orden. Ante todo, porque materia y forma son conceptos conjugados, conexos internamente e indisociables, que no pueden darse por separado y autónomamente (como sucede con otros conceptos conjugados: reposo/movimiento, espacio/tiempo, padre/ hijo...).[12]
[1] Geoffrey R. Elton, The Practice of History. Londres, Methuen, 1967, p. V. La cita previa en Ch. Langlois y Ch. Seignobos, Introducción a los estudios históricos, Buenos Aires, Pléyade, 1972, p. 9. La de Febvre se recoge en Jacques Le Goff, Pensar la Historia, Barcelona, Paidós, 1991, p. 76. Nótese que hablamos de cuestiones filosóficas y gnoseológicas como ajenas al campo profesional del historiador, no de métodos o metodologías de trabajo histórico, cuya competencia es propia del profesional de la Historia.
[2] J. M. Keynes, The General Theory of Employment, Interese and Money. Londres, Macmillan, 1936, p. 383 (traducción española en México, FCE, 1943). Véase en el mismo sentido, pero dirigiéndose a los historiadores, las juiciosas palabras de Jacques Le Goff, Pensar la Historia, Barcelona, Paidós, 1991, pp. 23-24.
[3] Existen dos obras básicas al respecto: John Losee, Introducción histórica a la filosofía de la ciencia, Madrid, Alianza, 1981; y W. H. Newton-Smith, La racionalidad de la ciencia, Barcelona, Paidós, 1987.
[4] Nuestra exposición sobre la naturaleza de las ciencias y las teorías propuestas descansa esencialmente en las siguientes obras de Gustavo Bueno: Teoría del cierre categorial, vol. 1, Introducción general. Siete enfoques en el estudio de la ciencia, Oviedo, Pentalfa, 1992; ¿Quées la ciencia?, Oviedo, Pentalfa, 1995; e Idea de Ciencia desde la teoría del cierre categorial, Santander, U. I. Menéndez Pelayo, 1976.
[5] Definición recogida a efectos polémicos por Gustavo Bueno, «Gnoseología de las ciencias humanas», en Actas del I Congreso de Teoría y Metodología de las Ciencias. Oviedo, Pentalfa, 1982, p. 318.
[6] Ciro F S Cardoso, Introducción al trabajo de la investigación histórica, Barcelona, Crítica, 1982, p. 101.
[7] Julio Aróstegui, La investigación histórica teoría y método, Barcelona, Crítica, 1995, pp. 60-61.
[8] A. Leroi-Gourhan, El gesto y la palabra, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1971, pp. 91 y 115-116. Véase en un sentido muy similar la exposición del biólogo Faustino Cordón sobre el proceso de hominización: Cocinar hizo al hombre, Barcelona, Tusquets, 1980. Las citas previas en Rodolfo Mondolfo, Verum factum. Desde antes de Vico hasta Marx, Buenos Aires, Siglo XXI, 1971.
[9] Declaraciones de este premio Nobel de Física en 1991 al diario El País, 22 de mayo de 1993.
[10] Palabras del matemático George Cheverghese Joseph, La cresta del pavo real. Las matemáticas y sus raíces no europeas, Madrid, Pirámide, 1996, p. 51. La cursiva es nuestra. En igual sentido véase Javier de Lorenzo, La matemática y el problema de su historia, Madrid, Tecnos, 1977.
[11] Barry Barnes, Sobre ciencia, Barcelona, Labor, 1987, p. 123.
[12] Véanse las obras citadas en nota 26. Cfr. David Alvargonzález, Ciencia y materialismo cultural, Madrid, UNED, 1989; y Mario Bunge, La investigación científica. Su estrategia y su filosofía, Barcelona, Ariel, 1985.